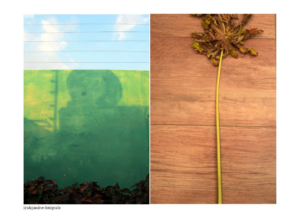El lagrimeo de la lluvia sobre Madrid no es tristeza. Es vitalidad para el verdor en la lejana primavera. Observo la calle desde el balcón del piso donde habita mi hijo. Samuel es un poeta mimetizado en ingeniero de telecomunicaciones. Ahora teclea 010101 sobre la pantalla de su ordenador, pero tal vez piensa en las caricaturas que pintó cuando niño. Y sienta impulso para comprar una cámara y fotografiar. Fotografiar. Expresar la vida en epifanías visuales.
Afuera en la vía peatonal encuadro en diagonal con mi cámara un plano en contrapicado, un posta de alumbrado público con una bombilla lechosa, la parte inferior de dos edificios. La atmosfera es amarillenta. Aún no soy mago. No puedo fotografiar el silencio del invierno de 2024. Entra a cuadro un hombre de chaqueta negra. Lo arrastra un perro blanco lechoso también. Y click. Después suspiro de gozo. Construí mi Instante decisivo. Debe ser bonito hacer el Camino de Santiago, le comento a Samuel. Silencio. Solamente silencio.

Regreso de nadar en una piscina cercana. Tomé dos cervezas. Sobre las calles de adoquines reverbera fragmentos de ilusiones inconclusas que viajaron conmigo desde Venezuela: Participar de un taller de escritura. O de fotolibro. Dar un taller de fotografía en el Centro de la Imagen en Zaragoza. Gozar de la calidez del fogón familiar. Hace una semana llegué, es mayo de 2025. Madrid se ríe del calor de Maracaibo. Asimilo el golpe del contrincante. A mi espalda, escucho la voz de Samuel. Pa, arréglate para ir a buscar el pasaporte para hacer el Camino de Santiago. Debo decir, joda que bueno. No llevo mucha expresividad a veces. Alegría sí. Disfruté del fogón. Lo otro continúa como ilusiones para otros viajes.
Desde la ventana del tren donde viajamos observo la arboleda que se mueve como en un kinescopio. Viajo al lado de Samuel. Sobre nuestras piernas, sendas mochilas pequeñas con un mínimo de vestuario y bastones de caminante, los pasaportes en cartón sencillo para ser sellados en los albergues en donde nos alejemos o en algún bar de la vía. También viaja con nosotros el silencio que cree hacer florecer el misticismo. No somos católicos, ni musulmanes, ni judaicos. No militamos en partidos políticos Dos hombres que no delatan a sus vecinos/ ni se sientan a cenar con los generales/ dos árboles plantados en el desierto. O en una colina. Eso creo que somos.

Llegamos a una ciudad pequeña del norte de España. Calles adoquinadas, por donde transita poca gente, arquitectura sin soberbia. Escasos edificios altos. Si me muestran un mazo de fotografías con las pocas ciudades españolas que he visitado, sabré que Madrid es Madrid por el gentío en sus calles centrales. Después me extraviaré. Pero en todas estas ciudades, siento la memoria colectiva de un país convencido que ha transitado un viaje largo para llegar donde se encuentra y disfrutar del gozo de la vida en presente. Aquí comenzará mañana el tramo del viaje por el Camino de Santiago. Es Sarria, (sin acento como Sarría el barrio del oeste de Caracas). Pienso en el Complejo de Electra. En el fantasma de la madre, siempre latente, aunque sea una canalla de acuerdo a la leyenda negra de la conquista. Me acuerdo de la sugerencia del fotógrafo Juan Calero al salir de Caracas, si vas a hacer el Camino de Santiago, llévate la cámara, aunque no vayas a hacer fotografías. Pensé que hasta metidos en el túnel infinito de la memoria, siempre fotografiamos.
Cenamos comida de supermercado. Acostado en la cama inferior de la litera para dos personas, comienzo a sentir una especie de mareo con escalofríos. Samuel descansa en la cama de arriba. Corro a los aseos No llego a la poceta. Vomito. Vomito. Vomito en el lavamanos. Regreso a la litera. Sarria es una ciudad con flores. Colorida. En la pared frontal del alberge Sa Pedro donde nos alojamos bosteza ésta tarde una enredadera con flores amarillas. Corro nuevamente al baño. Vomito. Vomito. Vomito. Más escalofríos. Desde la ventana del albergue se observan las casas vecinas pintaditas de colores intensos. Y jardines en los balcones. Mi hijo trae de la farmacia bicarbonato, limón y un energizante. Siempre calmo. Consumo estos medicamentos. Miro el piso el fondo de la cama superior de la litera. Mañana le expresaré a Samuel mi decisión a costa de que se disguste. Es necesario comentárselo. Luego me duermo.
Amanezco descansado. Alegre. Iniciamos la caminata. Son la seis de la mañana. Hoy no le contaré nada a Samuel. Tal vez mañana. El Camino de Santiago te habla desde el primer día. Te hace entablar un diálogo de silencio con tu imaginario. Cuántas fotografías se habrán tomado en este sendero. Cuantos libros y ensayos escritos. No llevo libreta de anotaciones. Tampoco cámara fotográfica. Solo mi móvil. Vine a viajar en mi memoria. A honrar el silencio de los árboles. La brisa de los pájaros que te sobrevuelan. A mirar a Samuel que camina a mi lado en su mutismo cuidadoso. Vine a extasiarme al sentir que es mi hijo. Vine para agradecer a cada caminante cuando expresa, buen camino, al adelantarnos en la vía.

Dejamos atrás a Sarria sin despedida de pañuelo blanco. Son las seis de la mañana. Comienza a surgir los verdes rurales. Brotan los sembradíos de maíz a ambos lados de la vía, los sembradíos de piñas con la precisión de la paciencia del campesino. Vislumbro a mi padre deshierbando su piñal en Las Palmas, Venezuela. Soy un niño. Veo a Oscar Briceño de seis años, extraviado con su ceguera en medio del piñal de su padre frente a su casa en Valera, eso me contó cuando me habló de su vida en Caracas. Ahora soy un viejo. Caminamos hasta las once de la mañana. Descansamos una media hora en algún bar del camino. Clima fresco. Las nubes cubren al sol. Comemos algo ligero. Tomamos algún zumo de naranja o tal vez una cerveza. Y continuamos el viaje hasta iniciada la tarde. Una mujer de cabello encrespado casi morena nos adelanta. Expresa lo acostumbrado, buen camino. Su voz suena a ingles domeñado. Su inmanencia deja una estela de gozo. La imagino brasileña. Ya nos sellaron el pasaporte de cartón sencillo en algún bar de camino. Hacemos unos veintitantos kilómetros diarios. En alguna ocasión treinta. Es la cuota a cubrir en los cinco días que marcharemos Después viene el otro albergue. Ocho o diez literas alineadas. Impecables. Habitadas por caminantes de diversas nacionalidades, con sus morrales llenos de paz y voluntad de convivencia en armonía.
En Madrid camino a mi manera. Apacible. En medio del gentío de La gran Vía o Tirso de Molina, observo a las personas marchar rapidísimo. Angustiadas. Forman un rio caudaloso de cuerpos que se desbordó antes por las puertas del metro. Me pregunto por qué no saldrán más temprano para disfrutar del andar. Son las tres de la tarde. Casi llegamos a Palas del Rei donde nos espera la posada Outeiro. Atrás queda el albergue Folgueira de Porto Marín. Caminamos desde muy temprano en la mañana. Todos los otros caminantes nos adelantan. Casi todos son europeos. Muchos españoles. El rio desbordado no se calma ni en la montaña. Nosotros lo hacemos sin escándalo corporal. Olemos el aroma de la vegetación. El rasgar melancólico de alguna chicharra extraviada en el monte. El vuelo de una bandada de mariposas posadas en algún charco a la orilla del sendero. Vamos frescos en franelas bajo la llovizna como la yerbabuena del solar de abuela Chana en Las Palmas. Más sembradíos de maíz a la orilla de la vía. Nos detenemos unos minutos. Hago posar a Samuel. Lo fotografío con el móvil en plano medio apoyado a un muro. Al fondo se observa una pequeña edificación de cuatro paredes alargadas con visos de arquitectura china sobre la cerca de una vivienda. Desde el inicio del día me pregunto para que será esa especie de depósito de ladrillo pequeños. Más adelante pregunto a una mujer parada en la verja de su casa para que sirve esta especie de portal chino, pues para nada, no sirven para nada, antes sirvieron para depositar los granos, responde áridamente. Sonreímos. Después sabría que los llaman hórreos.

A poca distancia despunta una cuesta empinadísima. Tres bicicleteros hacen embalaje sobre sus caballos metálicos para vencer la subida. También se hace el Camino en bicicletas. Desde su inicio en Francia son 720 kilómetros, un mes y tanto de marcha para quienes lo completan. Atrás alguien insiste en hablar inglés, su acompañante le responde en un portugués más limpio que las playas de Ipanema. Prosean. Prosean. Uno insiste en hablar inglés, el otro en hacer más entendible su lengua. Como de costumbre, nos adelantan. Híjole dice el mexicano que conversaba en inglés al pasar a nuestro lado. Boon caminho, saluda el brasileño. Volvemos a reír. Tal vez Samuel se burlará de mi si le digo lo que pensaba hacer la mañana después de iniciado el camino. Después supimos que el brasilero era Yilmar, docente de la Universidad de Bahía. Venía marchando desde Francia En el albergue de Azúa, nos invitó a cenar espaguetis con salsa de vegetales que preparó en la cocina colectiva. Conversador. Cálido. Con aroma a misticismo tropical. Y vegano. La mujer de la inmanencia caribeña vuelve a rebasarnos, buen camino, expresa. Nos mira y se sonríe con la picardía de alguien que promete un coito sin garantía. Luego se cruzó con nosotros en otras dos ocasiones. Sonrió. Bromeo con la mirada discretamente seductora.
Anoche descansamos en el mismo dormitorio del alberge con dieciocho caminantes en nueve literas. Después de ducharnos salimos a la plaza del pueblo a mirar la ciudad. Nos sentados en un muro. Una mujer levanta la mano y nos saluda. Se acerca. Es Kerry. Australiana, docente. Viene desde el inicio del camino. No es brasileña Conversa con mi hijo en inglés. Nos invita unos helados. Lame la crema azucarada. Bromea. Con su risa desenfadada, reafirma su promesa, pero sin garantía. No la volvimos a ver.

Hoy hace sol. Los otros días han estado nublados. El clima es similar al de Mérida en diciembre. Salimos del albergue Utreira en Azúa en la madrugada. A lo lejos observamos un muro vegetal de pinos, especie de frontera entre el prado donde nos movemos y la selva que atravesaremos. Entramos a la arboleda. Oscuridad cerrada. Caminamos una cuesta prolongada. Percibo un aroma mentolado. Nos alumbramos con las linternas de los móviles. Me miro en el estanque de la imaginación. Saboreo los caramelos mentolados que nos llevaba mi hermano Rafael en diciembre desde Maracaibo al monte donde vivía cuando niño. Después los hilos de luz del sol naciente se descuelgan entre los árboles. Puedo precisar claramente el sendero. Está cubierto de hojas marrón de eucaliptos como si el bosque se hubiese desplumado para renacer como lo hacemos nosotros en silencio expresivo. Y cálido
El alberge Edreira está en el borde sur de O Pedrusco. Me planto en su ventanal Y fotografío el prado lleno con verdor del pastizal no domesticado. En el tramo que recién terminamos, me crucé con una epifanía visual, desde una colina, un árbol seco, por el verano o por la vida, al lado de otro árbol, verde vital. Tal vez son padre e hijo y hacen el Camino también, pensé. Empuñe mi móvil y click, click. Luego de consumir la cena que prepara Samuel en la cocina colectiva del albergue, me acuesto. Una familia oriental ocupa las dos literas más cercanas a la nuestra. Una de las mujeres sentada al lado de la cama, se maquilla. La Observo en horizontal. Me viene a la memoria una geisha o Naoko, el personaje femenino de Tokio Blues, la novela de Murakami. Y desde mi lecho la fotografío. Después duermo como extasiado por el aroma de las flores moradas de lavanda al borde del camino. Solamente nos quedan 18 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela.

Hoy hace un sol suave. El cielo es una bóveda azulosa. Es media mañana. Abandonamos el Essential, coffee home, donde hicimos el descanso de media jornada. Caminamos. Hago un travelling a la hilera de plantas con flores rosadas sobre un muro de piedras. Del otro lado una casa pequeña de piedras adoquinadas se asolea gozosamente. En el huerto, una vieja de unos setenta y tantos años con un vestido cubierto de florecitas azules desteñidas lanza maíz a siete gallinas que corretea por el alimento servido. Cuando niño, en mi hogar había quince gallinas que cuidaba mi madre. Ella Hablaba poco, no cantaba como Samuel. Jamás expresó que me amaba, pero gozaba cuidándome y esmerándose en alimentarme. En diseñar y coser mi ropa. En cubrirme con la manta cuando me dormía desarropado y hacía frio. Nunca dijo las palabras te amo, pero las pensaba. Tampoco he usado las palabras te amo para hacérselas saber a Samuel en su presencia. Las deletreo tiernamente en mi cabeza casi todos los días. Evoco a Jhon Berger: Sean cuales sean las circunstancias, las palabras ponen y quitan. Ya sean las palabras habladas o pensadas. Siempre son incongruentes porque nunca encajan exactamente en su sitio. Por eso causan dolor las palabras y por eso también ofrecen la salvación. Observo a mi hijo que marcha conmigo tranquilo. con la seguridad que en el río de palabras de mi memoria está a salvo.
Cinco días de caminata en armonía con nuestros cuerpos. Veinticinco kilómetros en promedio diario. Salir de madrugada. Bebernos el paisaje con los ojos y la piel. Llegar al albergue iniciando la tarde. Descansar. Mirar en lo posible el corazón de la ciudad donde llegamos. Pasear por sus calles centrales. Cocinar, cenar y arañar en los sueños el espectáculo vegetal que vendrá.

Santiago de Compostela, se lee sobre un muro en letras bordadas por la hiedra. Atravesamos parte de la urbe sobre una calle en constante acenso. Menos gente que en Madrid. Caminamos una media hora y entramos en la ciudad vieja que se creó alrededor del santuario del apóstol Santiago en el año 830. Una rúa empedrada, angosta y en descenso, nos hace fluir como agua de rio, pero manso entre edificios de piedra con poca altura. Después de unos diez minutos encallejonados en la rúa, el espacio se abre como el inicio de un film y surge La Plaza Obradoiro, frente a la cátedra donde se asienta el santuario en pleno corazón del Campus Stellaes (Campo de Estrellas). Imaginaba que en la llegada habría algarabía. Prevalece el silencio y la calma. Pero mucha alegría expresada en los rostros de los caminantes acostados o sentados sobre el pavimento. Expresamos mutuamente el cariño e identidad solidaria en los saludos, en un apretón de manos o en el intercambio de miradas. En la solicitud mutuo de hacernos una fotografía. Volver a este espacio veinticinco años después es mágico. Aquí bailé música finlandesa cuando cursaba un master en la Universidad de Santiago de Compostela. Estuve en un concierto de Pavarotti. Era el año del Jacobeo Y algunas tardes del verano del 2000, me harté de desamparo. Andaba solo. Ahora vivo algo similar a un flashback vital. Por eso repito en el silencio de la contemplación de ésta celebración colectiva, las palabras de Paúl Auster, memoria es el espacio en que una cosa ocurre por segunda vez.
Vuelvo al presente observo una bicicleta con todo el equipaje del viajero y muchas flores entrelazadas en su estructura. Abrazo a mi hijo y suelto la confesión ajada que me aturde, hijo la noche cuando me indigesté en el primer albergue, estaba decidido a regresar a Madrid al otro día. Me sentía terriblemente vapuleado por el vómito. No te había mencionado nada hasta llegar a la meta porque temía volver a sentirme así. Samuel se ríe a carcajada, Habrías regresado solo, porque el camino de Santiago lo hacía porque lo hacía. Y volvimos a abrazarnos.

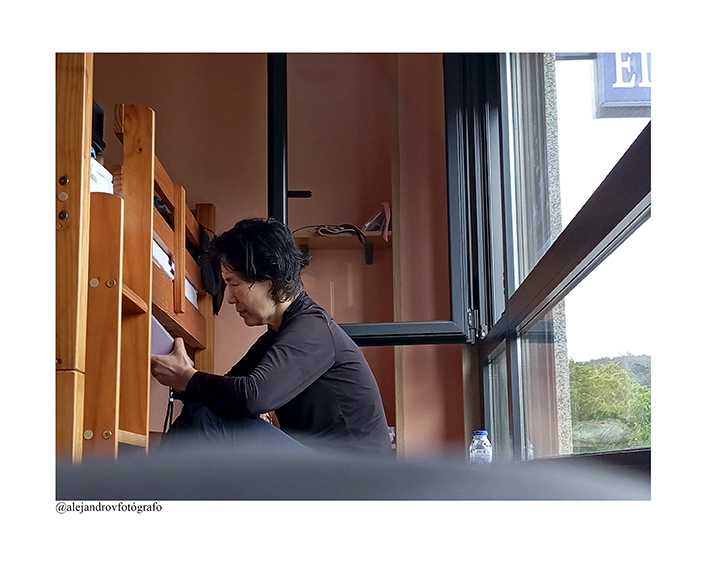


Lee también: Hermano por (Alejandro Vásquez Escalona)
Noticia al Día