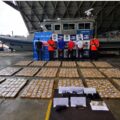Por Alejandro Vásquez Escalona
La mujer escucha con cara de fastidio. De tedio vespertino. Áspero el ambiente. Olor a tregua de guerra fría. Terminaste, pregunta. La miro lo más ecuánime posible. Apago la computadora. Me oyó pienso. Escribir es un arrebato. Leerle a otro un desbarranco emocional. La muchacha cruza la pequeña cocina hacia su habitación. Escribiendo esas tonterías, no traerás comida a la casa. Pies sobre la tierra. Vives como en el aire, sentencia. Me escuchó también, vuelvo a pensar. Respiro profundo. Me lavo por dentro la ansiedad. Agradezco con un silencio largo. Nado en el aire cuando termino un cuento. Emerjo de un trance donde me borro. Sólo existen las palabras braceando en cuartillas digitales.
Ella se coloca en cuclillas para curiosear los pequeños objetos que vende el mercader: Dos cuchillos de cocina toscos. Uno oxidado. Dos libritos de catecismo decolorado. Desgastado por manos creyentes. Una cámara fotográfica casera sobre su cajita desgastada también. Una navaja multiusos con cubierta de hueso sucio. Otra navaja tapa roja y una cadenita de cuentas plásticas de colores con un círculo de metal y el símbolo de la paz adentro. Unas lentinas para bucear. Un estetoscopio médico. Los ojos marrón claro rayados de la muchacha muestran su embeleso. Me acuclillo también. Es una belleza, un Objeto encontrado. Le hablo de Eugene Atget el fotógrafo que sedujo a los surrealistas parisinos con sus imágenes alocadas, pero serenas, quizás ingenuas: Un vestido de novias conviviendo con una sarta de chorizos y una silla de montar exhibidos en una vidriera. Me mira y pareciera desear inundarme con el aliento silvestre de su boca. Con la brisa silvestre de su cuerpo. El mercado es un río. La gente sus aguas caudalosas y extensas. Los murmullos matizados por alguna voz en alto son inútiles. No los escuchamos.
A media mañana la vi llegar en su bicicleta negro opaco. La esperaba desde una hora atrás. Tenía mi cámara. También me desdoblo cuando fotografío. Lento. Preciso. Suave. Sin heroísmo de instantes fugases. Sin futuro. La observo cuando aún no detiene su marcha. Un velo de desencanto atraviesa la mirada. Es la segunda vez que la veo. Detiene su bicicleta. Su delgadez morena. Sus ojos como les conté, explosionan mi encanto. La abracé, cálidamente.
Ayer me escribió desde su móvil: Hola luminoso ser, ¿cómo estás?… Cuando leí tus relatos me enamoré de la manera cómo describes los colores. Es una mirada de fotógrafo. Me encanto la relevancia poética que le impregnas a los colores en estos dos cuentos. Eres como un mensajero de la luz. Flipé con sus palabras. Me enredé. Le respondí con algo tal vez kirsch. La cursilería también es válida cuando vuelas.
Espero a la muchacha del domingo. De la posible visita al Contemporany Space Art. La luz solar del otoño atraviesa los verdes de la arboleda urbana. Miro la pared blanco hueso del lado opuesto de la calle. La sombra de un latoncillo publicitario se escurre sobre el muro similar a una espada vertical inclinada. Atravieso la vía. Ausencia de autos. Me detengo. Encuadro el símil de espada en plano de conjunto. Miro una pareja que camina por la acera hacia donde estoy. La mujer arrastra una maleta negra. El hombre camina un poco adelante. Bermudas negras, remera gris. Un perrito atado del cuello casi lo arrastra. Click. Click. Dos.
La mañana le muerde las pisadas a la tarde. Caminamos. Ella empuja la bicicleta negro opaco del lado izquierdo. Estamos cerca de mi casa, pero ando extraviado en su conversación. Desorientado como colegial ante la chica por la que todos se babean. Por ésta calle llegás a la plaza ubicada a dos cuadras de tu hogar. Se detiene. Me mira. La abrazo ahora más cálidamente. Monta en su bici. Se aleja. La observo en silencio. Siento que todo territorio bajo la bóveda del cielo es mi país. Que una muchacha en ese universo inabrazable es la aurora Boreal que me ilumina. Mañana escribiré otra vez.