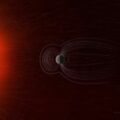La luna casi termina de beberse los resplandores del sol. Quizás ebria despide a un día plomizo, grisáceo que huye similar a un vencejo solitario.
En la pared lateral de la escalera que asciende al primer nivel de la vivienda cuelgan varias fotografías de mujeres. Una que otra pintura. Las imágenes casi se desvanecen en la semi penumbra.
Él prepara café y un sándwich para cenar. En la pequeña cocina, apenas separada de la sala por una mesa comedor de mármol, sobrevive la armonía que se expresa en la ritualidad doméstica y pausada del hombre. El temblor de sus manos hace que la cucharilla con café que viaja a la cafetera ejecute un baile gelatinoso.
Las canciones de Duke Ellington es el único susurro en el ambiente. Huele a una especie de saudade. Muy delgadito. No es melancolía. Ni nostalgia que es el deseo porque el pasado suceda nuevamente.
Afuera la ciudad mayormente es un vacío humano. Un poco abombada por la lluvia recién caída. Desolación. Comienza la noche.
Si alguien mira sus calles, le dolerían los ojos de ausencia. Algún trabajador camina a destiempo a su hogar. Rostro cansado. Ausencia de transporte público. Algún montón de basura en la vía. En otros espacios selectos, los autos lujosos del año bordean las aceras alrededor de restaurantes, sitios de tragos, cafés.
En algunos de esos escasos recintos comerciales se escucha música esquizofrénica. Lejos, al inicio de la avenida que asciende a la ciudad desde el lago se ve un animal que camina por la vía. Es solamente una silueta como recortada por una tijera.
La cucharilla de café en la mano del hombre blanco de cabello negro encrespado sin peinar ya no baila. Lo hace el humo liviano que asciende desde la taza de café caliente. Y cuando el cuchillo corta el sándwich de jamón y queso en dos triángulos, todo lo cubre la oscuridad. Las bombillas de la sala y la cocina enceguecen. No dejan detallar las flores rojas entre hojas verdes grabadas en el plato de peltre. Una suspensión más de electricidad. Otro apagón. Bostezo cotidiano de la luz. Suspiro quejumbroso de un sistema eléctrico moribundo. Nada extraño.
El hombre que lleva anteojos con montura de carey y sonrisa de mexicano, conserva la calma. Se desplaza hasta la salita. Enciende la linterna de su teléfono móvil. Lo ubica sobre la mesa de manera que ilumine hacia su cuerpo donde coloca su cena también. A sus espaldas queda una pared tabique con una especie de tragaluz vertical. Detrás está la escalera. Las fotografías de las mujeres. Se acuerdan. Se sienta. Aspira tan profundo y tan amplio que parece que se le hubiese olvidado respirar antes. No ha leído a Haruki Murakami. Lee otros escritores. Es un renacentista. Fotógrafo.
Sobre la avenida que casi introduce su trompa entre las aguas salobres, el tamaño del animal que camina sobre la vía, aumenta cuando se acerca. Aún es una silueta tijerada.
La luna tamiza su luz a través de una tela blanca en el ventanal del balcón. Sobre la mesa solo quedan las flores rojas, las hojas verdes estampada sobre el plato de peltre. Una taza sin café. Él se levanta. Regresa a la cocina sin la linterna del móvil que queda sobre la mesa alumbrando la pared. Al pasar por la boca de la escalera ve una especie de aurora boreal. Si. La luz del teléfono ubicado sobre la mesa que abandonó, atraviesa la pared por al tragaluz vertical de unos veinte centímetros de ancho. Hace una raya de luz en el asiento y el piso de los escalones que ascienden al segundo nivel. Baja sobre la pared blanca.
Atraviesa exactamente sobre el retrato en blanco y negro de la muchacha con cabello tan negro como el fondo de la imagen. Ella apoya sobre su mano izquierda un rostro imperturbable. De mirada levemente seductora como si deseara desarmar el mundo con un soplo de sus labios.
El fotógrafo se encanta con la visión que aprecia. Tampoco pierde la calma. Coloca su cámara en disparo automático sobre el trípode desde donde emite la luz el teléfono móvil. Se sienta. Al pie del pasamanos de la escalera, al lado del retrato. Se autorretrata.
En la calle un cachorro de perro callejero marrón, grueso. De patas grandes al lado de la avenida marina, bajo la luz de una bombilla del alumbrado ladra a una fotografía de otro perro o perra sobre un cartel publicitario de alimento canino. Suena el claxon de un automóvil. El animal no se inmuta. Ladra.
El hombre que preparaba café precisa el disparo del obturador de la cámara Y click. Click. Click. Click. Una epifanía queda embaulada en la máquina de ilusiones.
La vivienda se inunda de luz. La electricidad vuelve, casi se le escucha cantar alguna canción de Pink Floyd. La muchacha de la fotografía es su mujer. Habita en otro país a ocho horas de vuelo. Se escucha el sonido del timbre de la vivienda. El fotógrafo continúa sentado. Lleva la paz en su mochila.
Noticia al Día/ por Alejandro Vásquez Escalona